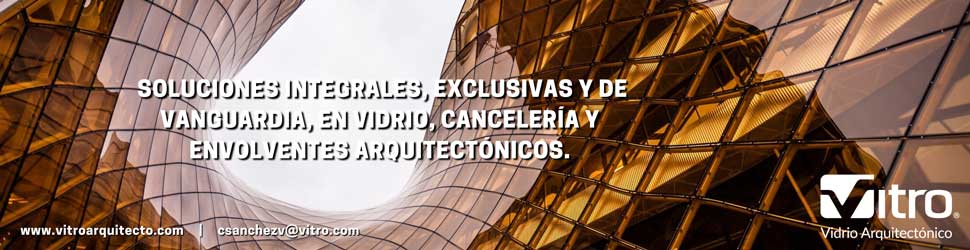Pero, ¿cómo puede una ciudad considerarse verdaderamente inteligente si no responde a las desigualdades estructurales de su población? Esta es una de las reflexiones que plantea Jordi Vaquer, secretario general de Metrópolis, red global de grandes urbes y áreas metropolitanas, en una conversación profunda sobre el futuro urbano en América Latina.
Entrevista exclusiva con Jordi Vaquer, secretario general de Metrópolis, durante el Smart City Expo Latam Congress 2024, en Puebla.
El reto de las ciudades inteligentes en un mundo acelerado
Para Jordi Vaquer, la transformación urbana en la era digital no puede limitarse al uso de tecnologías sofisticadas: “La manera en que las ciudades inteligentes pueden avanzar en este mundo cada vez más acelerado depende de al menos tres factores: que la tecnología esté al servicio del bien común, que no reproduzca desigualdades y que esté acompañada por una gobernanza sólida y continua.”
El primer gran reto, explica, es el desequilibrio de poder en torno a los datos. Hoy, quienes más información poseen sobre nuestras ciudades no son los gobiernos, sino las grandes empresas privadas: desde compañías de telefonía móvil hasta plataformas de movilidad o servicios de pagos digitales. “Ellas saben más de nuestras ciudades, y a veces más de nosotros mismos, que los propios gobiernos locales. Eso debe cambiar.”
Vaquer advierte que si los datos, y ahora la inteligencia artificial, no se regulan y se ponen al servicio colectivo, difícilmente se construirá una ciudad realmente inteligente. “Necesitamos nuevas alianzas y marcos regulatorios que garanticen que toda esta riqueza de información se utilice para reducir brechas, no para ampliarlas.”
El segundo desafío está en evitar que las tecnologías refuercen patrones históricos de discriminación. “Muchos sistemas de IA, por ejemplo, funcionan peor con ciertos grupos raciales o no contemplan las necesidades de mujeres, jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad. No podemos permitir que la tecnología excluya a quienes más necesitan soluciones.”
El tercer factor clave es la continuidad institucional. “En América Latina solemos empezar de cero con cada nuevo gobierno, y eso impide avanzar con políticas de largo plazo. Una ciudad inteligente necesita gobernanza inteligente: diálogo entre actores públicos, privados, sociales y distintos niveles de gobierno.”
Los cuatro pilares
Más allá de la tecnología, el futuro urbano exige una visión integral
Tecnología con propósito: Datos, IA y digitalización para resolver necesidades ciudadanas reales.
Equidad social: Las urbes deben cerrar brechas, no ampliarlas.
Sostenibilidad ambiental: Soluciones basadas en la naturaleza e integración de la biodiversidad.
Gobernanza continua: Proyectos de largo plazo con participación y corresponsabilidad social.
Una visión más madura e incluyente de la ciudad inteligente
Vaquer destaca que el concepto de “ciudad inteligente” ha madurado. Ya no se trata sólo de sensores y datos, sino de una visión integrada que atienda el bienestar de todos los habitantes, el medio ambiente y la sostenibilidad económica. “Hoy entendemos que una ciudad inteligente debe ser, al mismo tiempo, digital, sostenible, inclusiva y bien gobernada.”
En ese sentido, hace énfasis en que muchas ciudades latinoamericanas han dado pasos significativos, aunque aún enfrentan retos estructurales profundos: “Es innegable que las grandes ciudades de la región ya hacen un uso más sistemático de los datos para gestionar movilidad, riesgos o servicios. No están en la vanguardia global, pero tampoco se puede decir que no hay avances.”
Subraya, sin embargo, que los problemas históricos persisten: desigualdad, informalidad, inseguridad, crisis climáticas. “Estos desafíos no se resuelven solo con tecnología. Por eso es importante ampliar la visión de ciudad inteligente para incluir también los temas de cuidado, equidad y resiliencia.”
Ciudades latinas que inspiran
Innovación urbana con sello propio desde América Latina
Bogotá: Manzanas del Cuidado, un modelo integral que apoya a cuidadores y dependientes.
Medellín: De la ciudad más peligrosa al caso de éxito global gracias a continuidad y visión metropolitana.
Río de Janeiro: Protección del Bosque de Tijuca desde el siglo XIX: biodiversidad al servicio de la ciudad.
Lecciones desde América Latina para el mundo
Pese a las limitaciones presupuestarias o institucionales, algunas ciudades latinoamericanas han logrado innovar con enfoques propios. Vaquer menciona, por ejemplo, el modelo de “ciudad de los cuidados” desarrollado en Bogotá: “Es un caso extraordinario. Bogotá ha sido pionera en crear políticas que no solo atienden a quienes requieren cuidados —como niños o adultos mayores—, sino también a quienes cuidan. Es una visión profundamente transformadora que otras ciudades están empezando a replicar.”
También resalta el papel de la naturaleza como infraestructura urbana. Cita el caso del bosque de Tijuca, en Río de Janeiro, como un ejemplo histórico de solución basada en la naturaleza: “Fue una decisión del siglo XIX para proteger el agua potable de la ciudad. Hoy sigue siendo el bosque urbano más grande del mundo y una referencia global.”
En cuanto a la continuidad en el gobierno, destaca a Medellín como modelo de transformación urbana sostenida: “Pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a un referente internacional, gracias a una visión compartida por diferentes gobiernos locales, el área metropolitana y la sociedad civil. Ese tipo de institucionalidad es clave.”
La paradoja de la pobreza urbana
Ser pobre en la ciudad cuesta más: un ciclo difícil de romper
- Pequeñas compras a mayor precio por falta de liquidez.
- Infraestructura deficiente encarece la vida diaria.
- Falta de acceso al crédito impide resolver problemas estructurales.
- Vulnerabilidad climática agrava rezagos históricos.
¿Es posible avanzar con menos recursos?
Uno de los grandes mitos, señala Vaquer, es que las ciudades pobres no pueden innovar. “La pobreza urbana no impide avanzar, pero sí exige una mayor planificación, acceso al crédito no abusivo y, sobre todo, buena gobernanza.”
Explica que la pobreza muchas veces impone sobrecostos. “El pobre paga más por todo: desde alimentos en pequeñas porciones hasta el deterioro del auto por calles en mal estado. Por eso es fundamental invertir bien y a tiempo.”
También llama la atención sobre el impacto del cambio climático: “Las ciudades latinoamericanas ya están lidiando con décadas de urbanización informal y ahora enfrentan riesgos crecientes por inundaciones, sequías o deslizamientos. Necesitamos una justicia climática global que canalice recursos desde los países más contaminantes hacia los más vulnerables.”
México, abierto a aprender y compartir
Durante su visita a Puebla, Vaquer se dijo gratamente sorprendido por la apertura de las ciudades mexicanas: “He visto una enorme receptividad y curiosidad por aprender, compartir experiencias, construir alianzas. Eso es fundamental, porque el conocimiento colectivo es un gran acelerador.”
Finalmente, deja un mensaje claro: “La ciudad inteligente ya no es solo una aspiración tecnológica. Es un compromiso con el bienestar común, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la continuidad política. América Latina tiene mucho que aportar al mundo si logra consolidar esta visión integrada.”
Texto:Ricardo Vázquez